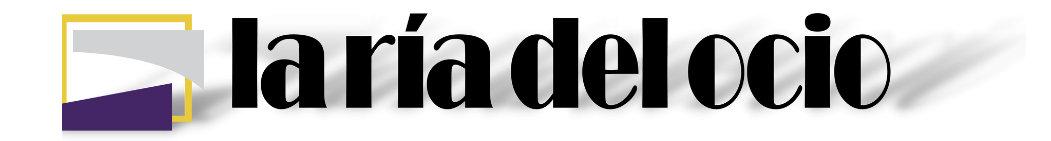Barbara Sarrioandia
Durante años se nos ha vendido la inteligencia artificial como una aliada de la creatividad: una herramienta capaz de multiplicar estilos, acelerar procesos y democratizar el acceso a la creación. Sin embargo, a medida que los modelos generativos se integran en el diseño, la música o la escritura, empieza a emerger una sensación incómoda: todo suena parecido. Demasiado parecido.
Ilustraciones con la misma paleta suave, canciones que recuerdan vagamente a algo ya escuchado, textos bien construidos pero previsibles. Y esto, sin duda, no es casualidad. Los grandes modelos de IA se entrenan con enormes volúmenes de datos existentes y, por definición, aprenden a reproducir lo que más se repite. La creatividad algorítmica no busca la ruptura, sino la probabilidad.
Un estudio de 2024 publicado en Nature Machine Intelligence advertía de que los sistemas generativos tienden a reforzar patrones dominantes cuando se usan de forma masiva, reduciendo la diversidad estilística con el tiempo. Algo similar señalaba la investigadora Emily Bender al hablar de los modelos de lenguaje: funcionan como “loros estadísticos”, expertos en combinar lo ya dicho, pero incapaces de salirse realmente del marco cultural que los alimenta.
En la práctica, esto tiene consecuencias visibles. Plataformas de música como Spotify han reconocido que el uso creciente de herramientas de IA en producción está homogeneizando ciertos géneros. En el diseño gráfico, estudios creativos denuncian que muchos encargos “con IA” terminan pareciéndose entre sí, porque parten de los mismos modelos, los mismos prompts y las mismas referencias implícitas. Incluso en la literatura, editores empiezan a detectar manuscritos que comparten tono, ritmo y estructuras casi intercambiables.
No se trata de demonizar la tecnología. La IA puede ser una herramienta poderosa para prototipar, explorar o acompañar procesos creativos. El problema aparece cuando se convierte en atajo sistemático y cuando sus resultados, protegidos además por licencias privadas, pasan a marcar el estándar de lo que “funciona”. La creatividad deja entonces de ser exploración para convertirse en ajuste a modelo.
Paradójicamente, cuanto más se usa la IA para crear, más valioso empieza a ser lo imperfecto, lo raro, lo humano. La voz que se equivoca, el trazo torpe, la frase que no optimiza. Quizá el reto cultural de los próximos años no sea aprender a usar la IA, sino decidir hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que dicte nuestra estética común.
Porque cuando la creatividad se produce bajo licencia, el riesgo no es solo la uniformidad. Es la pérdida silenciosa de aquello que nunca fue mayoritario, pero que siempre fue necesario.