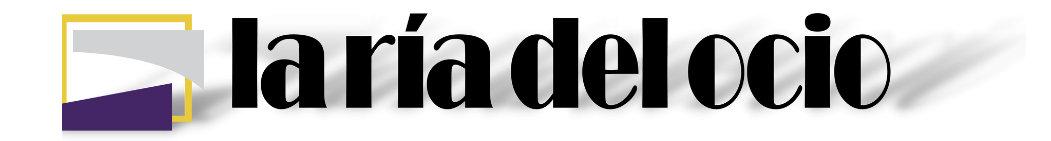Barbara Sarrioandia
Durante la última década, la promesa tecnológica ha sido clara: más rápido, más eficiente, más automatizado. La inteligencia artificial ha llevado ese relato un paso más allá, infiltrándose en la escritura, la música, el diseño, la imagen y hasta la conversación cotidiana. Sin embargo, en paralelo —y casi en silencio— se está produciendo otro movimiento: el regreso deliberado a lo analógico. No como rechazo frontal a la tecnología, sino como forma de recuperar control, experiencia y presencia humana en un ecosistema cada vez más mediado por algoritmos.
No se trata de una intuición cultural difusa. Hay datos. La industria musical lleva años observando cómo el vinilo, un formato considerado obsoleto, no solo resiste sino que crece. Según los informes anuales de la Recording Industry Association of America, los ingresos por vinilos en Estados Unidos superan desde 2022 a los del CD y continúan aumentando, incluso en un contexto dominado por el streaming. En Europa, la International Federation of the Phonographic Industry ha señalado una tendencia similar: el consumo físico se mantiene como nicho estable y con alto valor simbólico.
Algo parecido ocurre con el libro impreso. Tras el auge del ebook en la década de 2010, los datos de asociaciones editoriales en Europa y Estados Unidos muestran que el papel no ha sido desplazado. Al contrario: el libro físico sigue representando la mayor parte de las ventas, especialmente entre lectores jóvenes. No es irrelevante que este fenómeno coincida con la popularización de herramientas de generación automática de texto. En un contexto donde “todo puede escribirse”, el objeto libro vuelve a funcionar como garantía de tiempo, selección y esfuerzo humano.
El retorno de lo analógico también se manifiesta en otros ámbitos: fotografía química, cuadernos escritos a mano, conciertos en directo, teatro, talleres presenciales, experiencias no reproducibles. No es casual que muchas de estas prácticas se definan hoy como “experiencias”: lo que se valora no es solo el resultado, sino el proceso, la presencia física y la imposibilidad de ser replicadas por una máquina.
Aquí es donde la IA entra en la ecuación cultural. A medida que los modelos generativos producen imágenes, canciones o textos en segundos, una parte del público empieza a percibir una cierta saturación estética. No necesariamente mala, pero sí homogénea. Frente a esa abundancia, lo analógico ofrece lo contrario: escasez, imperfección, límite. Y el límite —en términos culturales— vuelve a ser un valor.
Este movimiento no implica una huida tecnófoba. Nadie renuncia masivamente al streaming, al correo electrónico o a los sistemas inteligentes. Lo que emerge es una lógica de compensación. Si el trabajo se digitaliza, el ocio busca presencia. Si la producción se automatiza, el consumo valora la huella humana. Si la IA acelera, el cuerpo pide pausa.
El mundo laboral ofrece otro indicio. Tras años de teletrabajo intensivo, muchas empresas han iniciado modelos híbridos que recuperan la presencialidad parcial. No solo por productividad, sino por cohesión, identidad y bienestar. Informes de consultoras internacionales y estudios académicos coinciden en que la interacción cara a cara sigue siendo clave para la creatividad y la confianza, especialmente en tareas complejas. De nuevo, no se trata de volver atrás, sino de equilibrar.
En este contexto, el auge de lo analógico puede leerse como una forma de resistencia cultural blanda. No hay manifiestos ni rupturas, pero sí decisiones cotidianas: escribir a mano, comprar un vinilo, ir a un concierto pequeño, leer en papel, apagar notificaciones. Gestos mínimos que, acumulados, dibujan una respuesta social al vértigo tecnológico.
La pregunta de fondo es si estamos ante una reacción pasajera o ante un cambio más profundo. La historia sugiere que cada gran salto tecnológico genera movimientos de corrección. Ocurrió con la industrialización, con la televisión y con internet. La IA no parece una excepción. La diferencia es que ahora la automatización alcanza también el terreno simbólico, creativo y emocional, y ahí la resistencia adopta formas más íntimas.
Tal vez el retorno de lo analógico no sea un rechazo a la inteligencia artificial, sino un recordatorio de sus límites. Una forma de decir que no todo debe optimizarse, ni todo puede delegarse. Que hay valor en lo lento, en lo imperfecto y en lo irrepetible. Y que, en un mundo donde casi todo puede ser generado, lo verdaderamente humano empieza a ser, paradójicamente, lo que no se puede copiar.