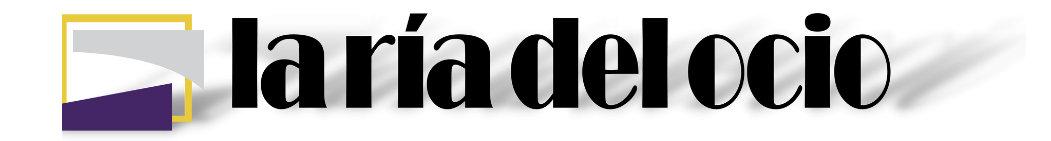Por Barbara Sarrionandia
No fue la camisa. Tampoco el poliéster. Lo que incendió las redes fue la cara que Shein decidió mostrar como modelo de su catálogo: Luigi Mangione, el informático estadounidense acusado de asesinato. No era un editorial de moda arriesgado ni una sátira calculada: era el resultado de una imagen generada por inteligencia artificial que se coló en la plataforma de fast fashion más grande del planeta. Bastó un par de horas para que el hallazgo se viralizara y la marca tuviera que retirar el anuncio de inmediato.
El episodio parece anecdótico, casi un error de imprenta digital, pero revela mucho más. La moda siempre ha trabajado con ficciones: estiliza cuerpos, inventa tendencias, exagera realidades. Lo nuevo es que ahora esas ficciones las crean algoritmos sin supervisión suficiente. Y cuando la prisa por generar contenido supera a la responsabilidad, la frontera entre lo creativo y lo grotesco desaparece.
Shein atribuyó el desliz a un proveedor externo, pero la disculpa no resuelve el problema de fondo: la absoluta falta de control sobre qué imágenes se usan para vender. ¿Cómo es posible que el rostro de un hombre inmerso en un caso criminal de alto perfil termine convertido en maniquí digital? No es un fallo inocente, es una muestra de hasta qué punto las marcas delegan en sistemas automáticos sin pensar en las consecuencias éticas y sociales.
La inteligencia artificial aplicada a la moda tiene un potencial indiscutible. Puede restaurar archivos visuales, facilitar probadores virtuales, crear experiencias personalizadas. Prada, H&M o Nike ya han explorado este terreno con aciertos y tropiezos. Pero lo de Shein deja claro que la tecnología no basta: sin sensibilidad humana, la innovación se convierte en un arma de doble filo.
Lo más inquietante es la banalidad con la que la imagen de Mangione se transformó en reclamo comercial. No importa si alguien lo generó con mala intención o por simple descuido: lo que demuestra es que el mercado digital puede apropiarse de cualquier rostro, sacarlo de contexto y ponerle precio en cuestión de segundos. Y, de paso, diluir la frontera entre realidad y simulacro hasta el punto de trivializar tragedias reales.
Este caso obliga a preguntarnos dónde están los límites. ¿Queremos catálogos plagados de modelos que nunca existieron, creados por código y sin historia? ¿O aceptamos que la moda, más que nunca, es un espejo de lo que elegimos ignorar? La IA puede aligerar procesos y multiplicar la creatividad, pero no sustituye el juicio crítico ni la empatía.
Shein retiró la foto. El producto seguirá vendiéndose. Y quizá en unos días, la polémica se diluya en la vorágine de novedades digitales. Pero la mancha ética queda. Porque si una camisa puede vestirse con el rostro de un acusado de asesinato, lo que está en juego no es el poliéster ni la estética: es la confianza. La que tenemos en las marcas, en la tecnología y, sobre todo, en nuestra capacidad de distinguir lo real de lo fabricado.
En la era de la inteligencia artificial, no basta con producir más rápido ni con impresionar a golpe de píxel. La moda tiene la oportunidad —y la obligación— de usar estas herramientas para ampliar la diversidad, mostrar cuerpos reales y celebrar identidades múltiples, no para borrar lo humano en favor de maniquíes inexistentes. El problema no es la tecnología en sí, sino la ausencia de códigos éticos claros que marquen límites: qué se puede crear, qué no debe manipularse y hasta dónde estamos dispuestos a dejar que un algoritmo dicte la representación de nuestro cuerpo y nuestra cultura. Sin esas barreras, la innovación no será progreso, sino un disfraz más de la deshumanización.